EL 27 de Julio de 1902 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza informa al Poder Ejecutivo que ha resuelto aplicar, por primera vez la pena de muerte. Tal "halago" recae en el asesino de la familia Elías.
El gobernador de la provincia resuelve no hacer uso del derecho constitucional de convertir la pena máxima en prisión perpetua.
El primero de septiembre, agotadas todas las instancias legales, Juan Rodríguez es informado de su muerte. De inmediato se lo coloca en capilla, con grillos que le impedían todo movimiento, veinte guardias a la vista y un sacerdote para que lo conforte. Por la ciudad circulaba una hoja escrita por los detractores de la pena de muerte. Gente de toda laya hacía cola frente a la celda número nueve del condenado para verle y desearle suerte. Por la tarde le cebaban mate y le permitieron la noche antes de morir, elegir la cena: pollo al horno, asado de ternera, postre, vino y café. Una cena que el condenado Rodríguez nunca había tenido en toda su vida de bandolero y asesino.
Cuando ya estaban listos los mejores tiradores de la penitenciaría de Mendoza, llega el juez de turno ordenando la detención de la ejecución ya que el gobernador había decidido rever su posición ante el envío de un telegrama del presidente la Nación y la presión popular que a medida que se acercaba la hora se hacía más intensa. Rodríguez sobrevivió, pero las horas de tensión terminaron de alterar sus facultades mentales. Y quien acompañó al asesino en su prisión sin moverse de su lado un momento fue Pedro Ureta, el cuatrero más famoso de Mendoza.
En 1901, la policía de San Rafael se declara impotente para combatir el cuatrerismo que asuela la región. Ureta escapaba una y otra vez del territorio provincial. Iba de Mendoza a Neuquén transportando el producto de sus robos, que, como un Robin Hood de estos lares repartía entre una población cada vez más hambreada y cercada por problemas económicos. Ningún vecino de la zona aceptaba colaborar con los agentes del orden, todos aseguraban que por sus tierras no había pasado aun cuando en muchos casos había buscado refugio en sus casas pero la delación no era parte del estilo de vida de aquellos pobladores que día a día debían luchar con el frío, la nieve, la escasez de alimentos. Pedro Ureta era uno de ellos, como tantos otros se había dedicado al cuatrerismo, harto de las injusticias y del trabajo ni siquiera pagado con vales.
En una de sus huidas es atrapado por las fuerzas mendocinas y, ante los golpes que recibe para que confiese para quien trabaja, se rinde y explica que sus protectores son el gobernador de Neuquén y el jefe de la policía de la misma provincia. Logra escapar, se supone con la ayuda de algunos policías que están de su parte y un año después se juega la vida presentándose en la comisaría para acompañar a su compadre Rodríguez en sus últimas horas. Algunas canciones de entonces los elevan a la categoría de héroe popular y rescatan su sentido de la justicia, su hombría y su coraje para enfrentarse con las corruptas autoridades de empresas extranjeras que explotaban el suelo nacional.
Pedro Ureta era discípulo del famoso gaucho Cubillos, prófugo de la penitenciaría y con la captura recomendada más de una vez. Su zona de influencia era el actual departamento de Las Heras y lo buscaban por robo de animales, lesiones varias y homicidios.
Cubillos como tantos otros que no alcanzaron la fama. Sólo mataba por necesidad y en defensa propia. Estuvo en la comisaría de Las Heras hasta 1894; el comisario, harto de su rebeldía, decidió su traslado a la penitenciaría de la ciudad. El gaucho Cubillos aprovechó la oportunidad, y una vez más se fugó de la justicia. Murió en la miseria, rodeado por paisanos del interior de la provincia que le brindaron un refugio y comida. Pasó su vida huyendo. A tal punto su figura está asociada a la justicia y al pueblo, que en 1926 termina de construirse la sepultura costeada por una suscripción popular y desde entonces a la fecha, siempre hay flores frescas en su tumba y cientos de personas se llegan hasta ella en busca de consuelo, consejo y ayuda.
La leyenda popular les ha dado un lugar en la historia de Mendoza. Quizás sea por que las clases dirigentes no han sabido ofrecer un modelo ético que se iguale con la vocación de Robin Hood de estos cuatreros obligados por las circunstancias y cercados por la realidad.
Firmado por M. Felicitas Jaime y aparecido con el nombre de DOS BANDOLEROS, DOS en el suplemento LA REVISTA DEL DOMINGO del diario HOY, del domingo 14 de Agosto de 1988.
Se hace necesario aquilatar que ese Sr. PEDRO URETA era mi abuelo, del cual tengo un vago recuerdo: A raíz de alguna que otra desavenencia con la abuela, Don Pedro pasaba algunas temporadas en la casa de alguna de sus hijas, una de las cuales era la Pila, es decir, mi madre.
El viejo era riguroso, pero creo recordar –para ser justos– alguna que otra ternura. Pero su severidad se ponía de manifiesto en el momento que mis amigos iban a buscarme para salir a jugar.
Yo tenía que pedir permiso al abuelo. Entonces él buscaba un tarro o un frasco donde había ido guardando los clavos torcidos, usados que encontraba por ahí, sacaba un puñado y lo dejaba en el piso. La condición sine-quanon para dejarme salir era que tenía que enderezar aquel manojo que a mí se me antojaba numerosísimo.
Él no se oponía a que mis amigos me ayudasen. Es más, con en tiempo comprendí la lección escondida detrás de aquel gesto: la solidaridad, la ayuda mutua.
Como evocación adicional podría agregar la imagen de una barra de chicos (El Petiso, el Querubín, el Pelado, y alguno que otro de merecida recordación) con la cola para arriba, munidos de martillos que algunos habían ido a buscar a sus casas, otros con piedras más grandes que sus manos, dándose golpes en los dedos tratando de enderezar los clavos de la tarea encomendada a uno de ellos, en este caso a mí.
Pero no estoy seguro si ese recuerdo es tal o un mero producto de la nostalgia de aquella niñez en la vieja casa de la calle Olascoaga al setecientos cuando todavía era de tierra y en "la Mitre" a esa altura subsistían los carolinos y el pavimento era angosto.
Permítaseme firmar con mi nombre y mis dos apellidos, entonces.


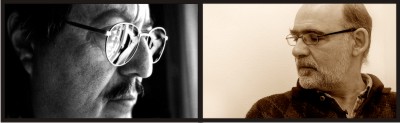
No hay comentarios:
Publicar un comentario