En la edad de oro del potrero, cuando lograban su apogeo la gambeta, el caño y la pared, también existían enemigos del fútbol atorrante que preocupaban a los iracundos habitantes del baldío. El más peligroso de todos era ese oscuro personaje de la geopolítica barrial: la vieja de al lado.
La mujer tenía rasgos característicos que la diferenciaban de las demás viejas del barrio. Por ejemplo, su enagua superaba siempre dos centímetros la línea de la pollera. La escoba -con la que se empeñaba en barrer tres veces por día la vereda- estaba completamente gastada. Pero diferencia esencial era su vecindad con la canchita.
La casa estaba separada del campo de juego por una pared protegida por filosos culos de botellas, que impedían el acceso directo. Un patio lleno de macetas de frágil resistencia a los pelotazos, un limonero y la infaltable planta de nísperos formaban parte de la escenografía que definía el fondo de la casa, lugar desencadenante de la tragedia.
El picado se desarrollaba sin sobresaltos hasta que alguien, embebido en el fragor del entrevero, "colgaba" la pelota del otro lado de la tapia. El suceso provocaba la inmediata descalificación moral de la madre del shoteador por parte de sus compañeros, expresada con una admirable capacidad de síntesis. El responsable del remate, según cierta regla de honor de origen desconocido, era el encargado de recuperar el balón. Su tarea consistía en detenerse frente a la puerta de entrada de la vivienda y golpear repetidamente las manos. El llamado era acompañado, generalmente, por el ladrido histérico del "Buqui", pertinaz cancerbero de la morada. Luego de varios minutos, una voz pastosa y ronca, que denunciaba un reposo recién abortado, interrumpía los aplausos. "Mocoso de porquería !" ¿No saben que es la hora de la siesta? La pelota no la ven nunca más!" Un portazo daba por concluido el "diálogo" y, consecuentemente, el partido.
Ya nada podía consolar al Gordo, incondicional dueño del balón, quien reclamaba entre sollozos: "Pierde garpa, viejo, pierde garpa".
El destino final de la redonda soportaba las especulaciones más audaces. La tesis de mayor consenso entre los damnificados sostenía que la pelota era rebanada en gajos por la arpía con la cuchilla de cortar la carne. Los más atrevidos aseguraban que la ceremonia sólo se llevaba a cabo las noches de luna llena.
El hecho tuvo consecuencias que influyeron de manera ostensible en el desarrollo de los picados posteriores. El temor ante la pérdida del elemento de juego obligaba a los participantes a esmerarse en los pases certeros, jugados con pelota a ras del suelo. La práctica consecuente de esta conducta puede verse reflejada hoy en los estadios del fútbol profesional. Allí es fácil distinguir quienes surgieron de un, digamos, potrero-vieja-de-al-lado, de quienes no responden a ese origen y todavía siguen pegándole de punta y para arriba.
Las repercusiones del conflicto no fueron solo deportivas. El rencor acumulado por los atorrantes contra la figura de la mujer hacía eclosión en la época navideña, cuando los punitivos rompeportones destrozaban la corona de muérdago que colgaba de la puerta de su casa. La utilización de la canilla del jardín para inflar bombitas de agua o el saqueo sistemático de nísperos eran otras formas de ejecutar la venganza.
Pero había una circunstancia inexplicable, la repetición del fenómeno en todos los barrios de las grandes ciudades del país. Eduardo Rafaelli, brillante insai izquierdo del Club Atlético Liniers e hijo dilecto de los potreros de la zona, recuerda su experiencia. "Nosotros desechábamos terrenos de inmejorables condiciones para la instalación de una canchita porque no lindaban con la casa de una mujer entrada en años, de gesto adusto y reconocido mal carácter." La simbiosis era evidente, diría un psicólogo apresurado.
Lo único seguro es que estas historias han dejado de suceder. El potrero ha muerto de progreso y su fantasma mistongo languidece en los picados domingueros de los parques públicos. En esos lugares, todavía puede verse a algunos nostálgicos que, por las dudas, la siguen jugando pegada al piso.
Sergio Ranieri
La mujer tenía rasgos característicos que la diferenciaban de las demás viejas del barrio. Por ejemplo, su enagua superaba siempre dos centímetros la línea de la pollera. La escoba -con la que se empeñaba en barrer tres veces por día la vereda- estaba completamente gastada. Pero diferencia esencial era su vecindad con la canchita.
La casa estaba separada del campo de juego por una pared protegida por filosos culos de botellas, que impedían el acceso directo. Un patio lleno de macetas de frágil resistencia a los pelotazos, un limonero y la infaltable planta de nísperos formaban parte de la escenografía que definía el fondo de la casa, lugar desencadenante de la tragedia.
El picado se desarrollaba sin sobresaltos hasta que alguien, embebido en el fragor del entrevero, "colgaba" la pelota del otro lado de la tapia. El suceso provocaba la inmediata descalificación moral de la madre del shoteador por parte de sus compañeros, expresada con una admirable capacidad de síntesis. El responsable del remate, según cierta regla de honor de origen desconocido, era el encargado de recuperar el balón. Su tarea consistía en detenerse frente a la puerta de entrada de la vivienda y golpear repetidamente las manos. El llamado era acompañado, generalmente, por el ladrido histérico del "Buqui", pertinaz cancerbero de la morada. Luego de varios minutos, una voz pastosa y ronca, que denunciaba un reposo recién abortado, interrumpía los aplausos. "Mocoso de porquería !" ¿No saben que es la hora de la siesta? La pelota no la ven nunca más!" Un portazo daba por concluido el "diálogo" y, consecuentemente, el partido.
Ya nada podía consolar al Gordo, incondicional dueño del balón, quien reclamaba entre sollozos: "Pierde garpa, viejo, pierde garpa".
El destino final de la redonda soportaba las especulaciones más audaces. La tesis de mayor consenso entre los damnificados sostenía que la pelota era rebanada en gajos por la arpía con la cuchilla de cortar la carne. Los más atrevidos aseguraban que la ceremonia sólo se llevaba a cabo las noches de luna llena.
El hecho tuvo consecuencias que influyeron de manera ostensible en el desarrollo de los picados posteriores. El temor ante la pérdida del elemento de juego obligaba a los participantes a esmerarse en los pases certeros, jugados con pelota a ras del suelo. La práctica consecuente de esta conducta puede verse reflejada hoy en los estadios del fútbol profesional. Allí es fácil distinguir quienes surgieron de un, digamos, potrero-vieja-de-al-lado, de quienes no responden a ese origen y todavía siguen pegándole de punta y para arriba.
Las repercusiones del conflicto no fueron solo deportivas. El rencor acumulado por los atorrantes contra la figura de la mujer hacía eclosión en la época navideña, cuando los punitivos rompeportones destrozaban la corona de muérdago que colgaba de la puerta de su casa. La utilización de la canilla del jardín para inflar bombitas de agua o el saqueo sistemático de nísperos eran otras formas de ejecutar la venganza.
Pero había una circunstancia inexplicable, la repetición del fenómeno en todos los barrios de las grandes ciudades del país. Eduardo Rafaelli, brillante insai izquierdo del Club Atlético Liniers e hijo dilecto de los potreros de la zona, recuerda su experiencia. "Nosotros desechábamos terrenos de inmejorables condiciones para la instalación de una canchita porque no lindaban con la casa de una mujer entrada en años, de gesto adusto y reconocido mal carácter." La simbiosis era evidente, diría un psicólogo apresurado.
Lo único seguro es que estas historias han dejado de suceder. El potrero ha muerto de progreso y su fantasma mistongo languidece en los picados domingueros de los parques públicos. En esos lugares, todavía puede verse a algunos nostálgicos que, por las dudas, la siguen jugando pegada al piso.
Sergio Ranieri


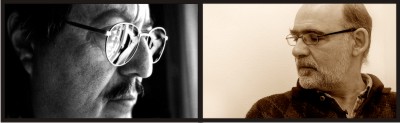
1 comentario:
Es muy bueno el texto. Podrías subir algún texto de Fontanarrosa sobre el fútbol?. Gracias
Publicar un comentario