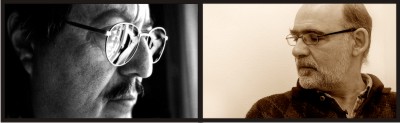20 abril 2013
02 febrero 2013
UNA BROMA DE CORTAZAR.
Julio Cortázar
(1914-1984)
La noche boca arriba
(Final del juego, 1956)
(1914-1984)
La noche boca arriba
(Final del juego, 1956)
A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde, y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él —porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre— montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones.
Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pié y con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe.
Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla, y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en la piernas. «Usté la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado...» Opiniones, recuerdos, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio.
La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. «Natural», dijo él. «Como que me la ligué encima...» Los dos rieron, y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi contento.
Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaron la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás.
Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que sólo ellos, los motecas, conocían.
Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del sueño algo se revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. «Huele a guerra», pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas. A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante.
—Se va a caer de la cama —dijo el enfermo de al lado—. No brinque tanto, amigazo.
Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama, una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche, y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro, eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse.
Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no le iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo, y suspiró de felicidad, abandonándose.
Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. «La calzada», pensó. «Me salí de la calzada.» Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal, subió como el escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y al la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada mas allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en los muchos prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores.
Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás.
—Es la fiebre —dijo el de la cama de al lado—. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien.
Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin ese acoso, sin... Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco.
Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido, ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno.
Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y tuvo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como bronce; se sintió alzado, siempre boca arriba tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara frente él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida.
Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada... Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en al cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía la muerte, y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.
(Fuente: http://www.literatura.us/cortazar/arriba.html)
08 enero 2013
?QUIEN ES EL DUEÑO? Ray Bradbury
Quién es el dueño?
POR RAY BRADBURY.
EL CELEBRE ESCRITOR DE CIENCIA
FICCIÓN REPASA LA HISTORIA DEL ARTE A TRAVÉS DE UNA SELECCIÓN PERSONAL DE
ARTISTAS Y DE LO QUE REFLEJAN SUS OBRAS,EN UNA REFLEXIÓN QUE INVITA A GOZAR DE
VARIAS DE LAS MARAVILLAS QUE HA CREADO LA HUMANIDAD.
¿Quién
es el dueño del mes de abril?
¿Quién
es el propietario de todo el mes de octubre?
¿Quién
pinta mejor a la familia real de la vieja España?
¿Quién
es el propietario de la mujer a lo largo de la historia?
¿Quién
creo a los hombres jóvenes para que todos fueran testigos?
¿La
María de Quién es la madre de todas las madres en el óleo o en el mármol?
¿Quién,
en suma, posee qué y cual y porque?
Y
cuándo digo poseer quiero decir escribiendo y pintando o esculpiendo o
poniendo notas sinfónicas a la vida en la tierra mejor que nadie En todos
los territorios del arte, maníacos inspirados toman posesión mientras los
siglos pasan.se paran bien alto, cada uno en su propio prado, cada uno en su
propia torre del castillo, cada uno maravillosamente enmarcado en las paredes
de galerías atiborradas o en las frescas tumbas de las catedrales,
desafiándonos a que los desplacemos.
Quién
posee qué y cual y porque?
Estas
son las preguntas que nos plantean nuestras artes una y otra vez, para que les
contesten los críticos, los historiadores, y su observador, una simple bestia
de campo como yo mismo.es un grandioso intercambio.
Vengan
conmigo.
Van
Gogh es el propietario de todos los girasoles que han brotado de semillas y
cuyas savias han hecho que las esferas de sus relojes siguieran el mediodía.
Lo
cual significa que el posee el sol y una porción del verano que debe compartir
con unos pocos impresionistas.
Velásquez
y Goya con él o por encima de él, poseen las caras de la familia real española;
la mirada penetrante y la mandíbula de bulldog de juguete, los dientes de
terrier apretados y sonrientes, las manos como pinzas de cangrejo y los huesos
filosos sofocados bajo terciopelo y colmados de encajes.
Quién
mejor que nadie ha trenzado el mapa y plasmado al detalle el tacto y la
temperatura de las mujeres con paletas como estaciones cálidas y alientos
rubios?
Botticelli.
Pero
entonces oigo un grito suave; sí pero…!!!!
Analicemos
los diversos aspectos de las muges tal y como los revelan los hombres en una
estación cálida.
Las
nucas de las mujeres? el que mejor las ha pintado ha sido…? Degas? puede ser.
Renoir?
tal vez.
Pero
más probablemente Manet, Quién suspiraba sobre los cabellos suaves detrás de
sus orejas, los observaban agitarse, y tomaba de inmediato sus pinceles.
Cuan
a menudo Manet hace una genuflexión ante las nucas suaves y dulces de la
mujeres?
Mientras
Renoir ahora nuestra mirada dirige hacia el sexo frontal cubierto de pelusa de
durazno de las damas.
No
importa; vista posterior o fachada.
Por
ambas agradezco al amante Dios.
Sigamos;
quién ha glorificado mejor, suavemente grabada al aguafuerte, a la madre de
todas las madres?
Da
Vinci, sus muchos bocetos, dibujos y retratos de la virgen de las rocas.
Más
que retratos, estas son mujeres y madres que evocan nuestro amor moderado y sin
reservas.
La
virgen esculpida? la piedad de Miguel Ángel en San Pedro.
Quién
ha pintado la pesadilla?
Goya.
Una vez más, quién volcó cielos nocturnos para quemar brujas en la hoguera y
aterrizar con pelotones d ejecución para asesinar inocentes.
O
el infierno del Bosco? lo visitamos y volvemos a visitarlo-o no es así? con
deleite.
Porque
no las tentaciones de San Antonio de Callot?
La
elección es difícil.
El
infierno social/político/cultural es más fácil.
¡Hogarth!
su escalpelo de cirujano y su cuchillo de grabar punzan las pompas, viruelas y
venenos de la vida londinense para bañar las planchas en ácido y atrapar, para
siempre, los grotescos de sus terribles pantomimas.
¿Quién
creo el eterno hombre joven?
Miguel
Ángel. Quién arranco a David de las canteras italianas para ponerlo de pie
contra el cielo.
Quién
sirve mejor a la muerte en las obras teatrales?
Shakespeare.
Hamlet
actúa en un cementerio interminable de tumbas con desfiles funerarios que
empiezan en fantasmas para terminar en suicidios y asesinatos. Desde la oscuridad
!vastas cantidades de luz!.
Hagamos
la lista de mujeres.
En
la literatura, quién tiene su número mejor?
Jane
Austen? cuya sombra diminuta proyectada a lo largo y ancho de Europa podría
atraer toda la atención del público a expensas de Tolstoi y su Karenina? entonces,
el espíritu femenino, en la poesía, parece tejido para siempre en la frágil
trama y urdimbre de Emily Dickinson.
Luego
viene Virginia Wolf, con novela y cuaderno, como Ofelia corriente abajo,
perdida pero para retornar en las mareas de la biblioteca.
Más
rápidamente ahorra quién creo a enrique VIII de puro lienzo?
Holbein.
Su Enrique abona nuestro cerebro y resquebraja nuestra mente. Aquí un auténtico
rey para luchar contra Francisco I dos de tres caídas.
Donde
estaría Napoleón sin David?
Donde
estarían las corridas de toros sin Goya,y su mozo de cuadra, Picasso?
Quién
nos ha dado el tiempo de viento, arena y estrellas?
Saint
Exupery. Esos altos ríos de tormentas son suyos, para compartirlos con los
pájaros, para tirar de la cuerda de una nube y remontar cual barrilete un
romance.
Quién
invento la primera máquina del tiempo?
H.G.Wells.
El
hombre invisible de Quién es el que se ve todos los años?
Necesito
decirlo?
El
submarino de Quién es nuestro Nautilus hoy?
Verne,
con Nemo, cerca de la isla misteriosa.
No
habrá ninguno más grande en el tiempo del hombre.
Quién
estruja y atrapa las almas de los chicos?
Twain.
Y su Tom es demasiado limpio, Huck es justo el veneno que necesitaban. Pero
Burroughs es mejor. De modo que volvemos a colocar a Tarzan en la lista. Metido
hasta las caderas en excrementos de elefante, coronado de sangre pero sin
espinas, él llena de chimpancés nuestras almas, de tigres nuestras noches y
exhibe colmillos en las sonrisas de todos los chicos.
Shaw
levanta una cortina y grita;!aquí está mi Santa Juana!!y quemándose, Juana da
su respuesta:!si!.
Shakespeare
arroja la sombra de Ricardo III, Quién,
bajo su joroba grita:!muchas gracias!.
Lawrence
de Arabia, enterrado durante un tiempo bajo las arenas árabes es convocado
para la película de David Lean y corre por delante del viento para que ondeen
sus vestimentas.
Edgar
Allen Poe cincela octubre con piedras de cementerio. Yo y otros hemos ayudado a
hacer las coronas.
¿Quién
es el comisario vial de las carreteras, huertas, teatros y ciudades de Francia?
Por
qué Julio César, marchando hacia el norte con su mascota, un cocodrilo, pegada
a los tobillos, junto a sus plantadores, sembradores, arquitectos, picapedreros
y actores con los colores del sol pintándoles las mejillas.
¿Quién
ha protegido mejor la eternidad?
Los
Egipcios? Si. Quién levanto pirámides y enterró formas doradas y prometió la
vida eterna a reyes niños y reinas hermosas?
Todo
esto es material para discutir una vida entera. Usted tendrá sus favoritos. Nombre
los nombres.
Quién
es el dueño de esa autopista vacía a la caída el sol, recorrida por la figura
solitaria de un vagabundo? he oído Charlie? ¿Quién posee la playa al amanecer, desierta
salvo por la presencia de un solo turista que avanza tambaleándose con un
presumido sombrero de verano y una pipa garbosa?
Hulot/Tatti
en sus vacaciones eternas, su figura maravillosa dejando huellas en la arena
cerca de la máquina de caramelos mientras la marea se retira y sollozamos por
su triste retorno.
Y
así sucesivamente, Dios nos bendiga a todos, en todas nuestras artes, durante todos
nuestros días.
Ray
Bradbury.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)